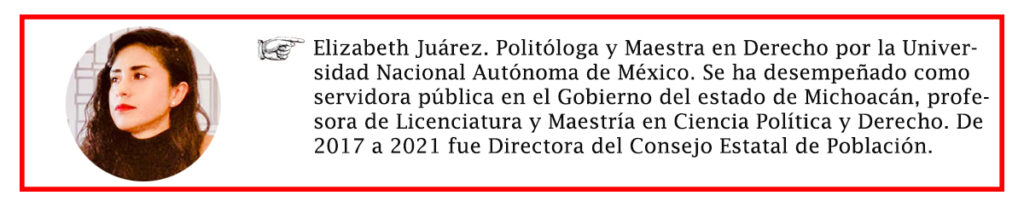Por Elizabeth Juárez Cordero
1000 formas de morir, número 734. Darlene, Illinois Estados Unidos. Dearlene había intentado decenas de dietas para bajar de peso, compró por internet una tenia venezolana, un tipo de parasito con la promesa de absorber la grasa de su cuerpo. Dearlene por fin tendría la esbelta figura de sus sueños. La tenia no sólo creció en el cuerpo de Darlene, consumiendo algo más que la grasa, iniciando un proceso de reproducción, invadió de a poco los órganos del cuerpo, hasta que finalmente el cuerpo de Dearlene infestado en larvas terminó con la grasa, y todos y cada uno de sus órganos, hasta provocarle la muerte.
La corrupción es la larva del cuerpo social, la tenia que implantada, parece inofensiva, sutil, casi imperceptible, empieza como conducta individual o de grupo, encuentra vasos comunicantes que le permiten alimentarse y autoreproducirse, hasta hacerse común, normalizada; se enraíza y apropia de lo público, lo habita todo. A veces sigilosa otras más evidente, se crece, ensancha y reproduce, lo mismo de generación en generación, en el tiempo, que perfeccionando sus formas, se acomoda, se camuflajea, es dúctil, se adapta a la necesidad del cuerpo político, social y económico que le arropa, funciona como lubricante que hace funcionar enormes maquinarias políticas, de acuerdos y favores complacientes, porque en el intercambio otorga estabilidad hacia fuera, tanto como hacia su interior, se vuelve modus vivendi, y al mismo tiempo, base de mantenimiento del poder político y económico, porque es origen y es destino, es cuerpo y vida de sus parasitarios beneficiarios.
La corrupción termina por consumirlo todo, incluida la posibilidad de su erradicación, porque en su malignidad congénita, que es la naturaleza misma del poder, se reproduce en la inconciencia y se afianza en antivalores y conductas aprendidas, en el lenguaje se hace costumbre, se hace chiste, y perpetúa como refrán o como discurso, se tolera, se hace de la vista gorda según las manos que le alimenten, las causas, los fines que le justifiquen o el botín que se hace parte y también reparte. En esa condición congénita a nuestra naturaleza, requerimos voluntad, ética, autocontención, reglas, controles, mecanismos institucionales que limiten su expansión, nada sobra.
Mucho se ha escrito sobre las implicaciones de la corrupción en el ámbito económico, como desincentivo a la inversión de capitales, pero poco se ha hecho referencia sobre los efectos que ésta tiene sobre el capital social, en las relaciones de confianza, reciprocidad y solidaridad entre los integrantes de una sociedad que ejercen su capacidad de actuar de forma coordinada y organizada para atender problemas o satisfacer necesidades que se comparten, que les apremian. Ahí la corrupción también da golpes mortales, va socavando ese empoderamiento ciudadano, como capacidad de agencia y control social, frente a los abusos y la arbitrariedad, porque tolera y se limita a la pasiva espera del llamado al siguiente proceso electoral.
En el marco del cambio político actual, ante los ajustes institucionales que aspiran contrarrestar los excesos que hicieron casi indefendible un sistema de justicia plagado en corrupción, y a la víspera de entablar un nuevo entendimiento del poder público, es fundamental reconocer la latente pulsión parasitaria con la que la corrupción permea, se inserta y reproduce, no vaya a ser que en el remedio solo cambiemos de vehículo, y le encontramos otra ruta de permanencia, o peor aún, alimento para su expansión, esa misma que termine también por consumir lo vital, por mermar lo importante, las redes de confianza y reciprocidad que activamos aún con esperanza, como parte de nuestra identidad colectiva.
Las opiniones emitidas por los colaboradores de Metapolítica son responsabilidad de quien las escribe y no representan una posición editorial de este medio.